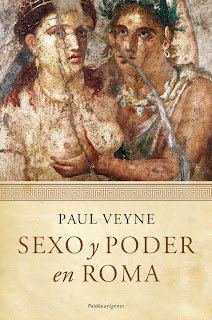Fake news de la antigua Roma: Engaños, propaganda y mentiras de hace 2.000 años
de NÉSTOR F. MARQUÉS (edición Kindle)
Me compré este libro aconsejado por un alumno. Según él, Fake News de la antigua Roma dejaba clara la falsedad de las noticias que Suetonio nos había transmitido sobre emperadores como Tiberio, Calígula y Nerón. Le expresé mis reservas: "¿Seguro? Conozco bien las fuentes, la época e informaciones similares sobre otros personajes de distintos períodos históricos, y ninguna de ellas nos permite negar -ni asegurar- su veracidad. Como mucho, podemos decantarnos hacia uno u otro lado." Aun así, preferí leerlo, más que nada para dejar en evidencia el carácter fake de lo que el propio libro promete.
Y aquí es donde entra en juego la segunda expectativa defraudada: uno descubre que el libro es casi exclusivamente eso, un manual de Historia al uso, uno entre tantos, que se pierde en parrafadas irrelevantes para el cometido anunciado en el título: desmontar engaños, mentiras, bulos, manipulaciones. Y además, solo en contadísimas ocasiones se propone cumplir con él. Digo "se propone" porque ni siquiera este -digamos- 10% del manual consigue darnos lo que rimbombantemente pregona en la portada. Por ejemplo, es cierto que Augusto se sirvió de la propaganda para presentar como restauración de la república y las libertades lo que en realidad era una autocracia, un régimen monárquico o una dictadura militar (da igual cómo lo llamemos: el que mandaba era el ejército, el emperador era su títere, el Senado escenificaba en su impotencia inútiles letanías y el pueblo jaleaba según soplara el viento). Pero esto ya lo sabíamos todos los que leemos, y de eso eran conscientes en una fecha tan temprana como el siglo I los propios romanos, que se reían constantemente de esta burda manipulación (vana et totiens inrisa: Tácito, Anales, 4.9.1). Para justificar la existencia de esta publicación, el autor deberá aportarnos decenas de análisis más o menos novedosos e incisivos. Pero no: no lo hace. Y no lo hace porque no puede. Luego explicaré la razón. Ahora veamos de qué manera fracasa en los contadísimos intentos de desmontar bulos que acomete.
Tras un extenso y tedioso repaso de cuatro capítulos a los orígenes del pueblo romano, Néstor F. Marqués concluye lo que una vez más desde siempre todo el mundo, excepto los profesores crédulos con vocación nula, sabía: "fueron la mentira y el engaño, forjados en forma de épicas leyendas, los que fijaron en la memoria colectiva de los romanos el recuerdo de los orígenes más remotos de su propio pasado", lo que no es óbice para que, pocas páginas antes, afirme: "Esta mezcla de pueblos se vio reflejada no solo en el mito, sino también en la realidad", incurriendo en un error bien conocido por los que hemos estudiado los orígenes y la función del mito: la interpretación racionalista del mito, que pretende hallar en este un núcleo de realidad histórica que con el devenir de las generaciones habría quedado alterado por adición de elementos más o menos fantásticos. Esta teoría, tal como hacen constar Herbert Jennings Rose y Antonio Ruiz de Elvira, por poner dos ejemplos, es errónea, puesto que ignora la existencia de mentes dispuestas a forjar y creer cualquier historia ficticia sin necesidad de ningún antecedente histórico que la ponga en marcha. A pesar de ello, prácticamente todos los historiadores, arqueólogos y filólogos siguen ingenuamente abrazando una y otra vez el racionalismo, como revela este libro a lo largo de sus primeros capítulos.
En consonancia con este espíritu cándido, no exento de un romanticismo cómplice para con el lector lego, señala, en referencia al derrocamiento del rey Tulo Hostilio: "Es difícil determinar si alguna de las dos versiones tiene visos de realidad". En realidad, ninguna de las dos versiones referidas los tiene, simple y llanamente porque sus propios protagonistas son invenciones de época tardorrepublicana. Como explican Tim Cornell y otros historiadores críticos, siete reyes son a todas luces insuficientes para rellenar casi dos siglos y medio de monarquía, y si alguna vez existió en Roma esta forma de gobierno, tuvo que contar -en la estimación más optimista- con el doble de reinados, como demuestra el cotejo con cualquier otro período histórico atestiguado por fuentes contemporáneas. Basta con ojear decenas de listas muy a mano ahora que vivimos en la era de la información: pero Néstor no lo hizo, sino que prefirió dudar y no asestar a la tradición el golpe contundente que se merece y que un libro como este prometía.
¿Por qué estamos tan seguros de que la tradición no merece crédito? Por una razón bien simple que escapa a los arqueólogos e historiadores sin formación filológica: la historiografía, como el resto de los géneros literarios, comenzó en Roma muy muy tarde, a finales del siglo III a. C., según el testimonio de los propios romanos, aunque es muy probable que se deba retrasar esta datación (de hecho, para encontrar textos de historiadores romanos tenemos que esperar hasta el siglo I a. C.). Esto significa que todo lo sucedido desde los orígenes de la Urbe hasta finales del siglo III a. C., incluida la Primera Guerra Púnica, se perdió para siempre en la oscuridad del período preliterario. Resulta difícil creerlo, ¿verdad? Tan difícil como a los propios romanos, que llevados por este horror vacui muy humano, no dudaron en rellenar ese inmenso y exasperante hueco inventando cientos de hechos que nunca tuvieron lugar. Para ello se inspiraron en la mitología griega, el folclore autóctono y la propia historia tardorrepubicana contemporánea de los analistas. Para detalles al respecto, léase Clio's Cosmetics de Timothy Peter Wiseman, por ejemplo. Es cierto que podríamos depositar un poco de esperanza en la tradición oral, pero os invito a hacer un ejercicio práctico sumamente desconsolador: ¿qué sabéis de vuestro tatarabuelo?
Todo apunta a que las tradiciones que conectaban a Julio César con el nieto de Venus y a Marco Junio Bruto con el Lucio que puso fin a la monarquía fueron inventadas en una fecha tan tardía como el siglo I a. C., para reforzar las respectivas propagandas que pretendían legitimar a los cabecillas del partido cesariano y del anticesariano. Lo más probable es que las únicas tradiciones ciertas fueran los rumores que presentaban a los patricios y demás nobles como simples bisnietos, nietos o incluso hijos de libertos, cambistas, cordeleros, bataneros, esclavos, prostitutas o bárbaros.
En fin, ¿a nadie le extraña que ya en el siglo II d. C., con profusión de fuentes literarias, epigráficas y numismáticas, no sepamos nada de esos Julios y Junios o de los Claudios, pero que de sus andanzas a lo largo de cuatro o más siglos oscuros tengamos datos tan precisos como los nombres de sus fundadores, por ejemplo, Ato Clauso, clara invención a partir de un apelativo infantil y de una raíz Claud- más antigua? ¿Qué fue de los Fabios, los Porcios, los Servilios, los Sempronios, los Cornelios, los Horacios, los Valerios? Pues simplemente no pudieron dar más de sí y se extinguieron. Gracias a los documentos escritos, podemos asistir desde nuestro palco de lectores a este hecho histórico: los Julios se diluyeron en el clan plebeyo de los Octavios y en el patricio de los Claudios, que a su vez se extinguió cuando el emperador Claudio perdió a sus hijos adolescentes Druso y Británico, y le sucedió su hijo adoptivo Domicio Ahenobarbo, quien con el cognomen Nero perdió igualmente a sus dos únicos hijos (en el parto y a los cuatro meses).
Para entonces ese nomen y ese cognomen se han vaciado por completo de cualquier significado gentilicio, se usan incluso como praenomina y se convierten en meros antropónimos como nuestros José, Juan y María. ¿Es casual que a partir de entonces se repitan expresiones del tipo genere claro, sed non admodum vetere ("de linaje esclarecido pero no muy antiguo"), que el origen de los nuevos clanes fuera objeto de controversia y que en el mejor de los casos se hable de supuestos descendientes de los antiguos linajes? La explicación es bien sencilla: la antigüedad de los linajes fue siempre una mera entelequia y uno iba entrando en el orden de los patricios (adscitus in patricios) en cualquier momento de la historia romana y solo como consecuencia de los chalaneos y las pantomimas que a todos nos resultan familiares.
Precisamente fue esta obsesión de las familias aristocráticas por presumir de rancio abolengo (vetere prosapia) lo que propició la invención (fingere sanguinem) de sus árboles genealógicos (stemmata) y de todo el acontecer histórico que en torno a ellos se desplegó para mostrar al público sus virtudes innatas (ingenium) transmitidas de generación en generación. Contamos con un valioso testimonio histórico, de una época en que estas cosas eran vistas y puestas por escrito, que revela cómo se forjaban estas mentiras sin que nadie se las tomara en serio: "Cuando algunas personas intentaron remontar el origen de la familia Flavia a los fundadores de Reate, y a un compañero de Hércules, cuya tumba se alza aún en la Vía Salaria, fue el primero en echarse a reír" (Suetonio, Vespasiano 12, trad. de Rosa María Agudo: así se brinda al lector una traducción, citando a su autor, si no, no vale). Por cierto, segunda vez que nos topamos con el tema del theatrum mundi.
Para un romano, pocos motivos de vergüenza tan graves había como la carencia de retratos de sus antepasados y la insinuación, la sospecha o el rumor de que sus ascendientes fueran desconocidos (ignobilitas) y, por tanto, personas de baja cuna (loco humili) o directamente de ínfima reputación (loco sordido), como las enumeradas en el párrafo anterior. De hecho, un noble se define precisamente por eso: nobilis significa ni más ni menos que "conocible". En fin, horror vacui + rivalidad de los patricios a la hora de hacerse remontar a orígenes preclaros = invención hiperbólica del pasado. Cálculos filológicos demasiado complicados, ¿no? Es lo que tiene la LOGSE.
¿Cleopatra "reina egipcia", "una mujer, como tradicionalmente se ha dicho, con un gran atractivo, hermosa, sutil, pero sobre todo inteligente y resolutiva"? Plutarco y Dion Casio escribieron dos y tres siglos después de que viviera Cleopatra, y el único contemporáneo que la menciona, Cicerón, ni siquiera alude a su supuesta belleza. Pero, en fin, echemos un vistazo a su retrato en las monedas. En ella apreciamos una nariz de garfio (aduncus nasus), una barbilla prominente y unas facciones en general viriles, típico aspecto para nada femíneo que solemos encontrar en las dinastías europeas de todas las épocas. Y no olvidemos que en sus retratos una reina forzosamente tenía que salir favorecida.
Bueno, si el libro defrauda porque aporta casos de manipulación tardorrepublicana e imperial que nos eran archiconocidos y pasa por alto los que jamás comprenderá la plebe, no podremos decir lo mismo del punto que al menos a mí más expectación me despertaba y, de hecho, ocupa en exclusiva la portada: la caracterización negativa de los emperadores del siglo I. Va a ser que no. Veamos por qué razones, así, en plural. Si leemos a Tácito, Suetonio y Dion Casio, enseguida comprendemos que no les movía ningún afán "malévolo", como gratuitamente afirma el autor. No porque no pudieran albergar antipatías contra determinados tipos humanos: ninguno las ocultaba cuando hablaba de un adulador, un cobarde, un traidor, un disoluto o una manipuladora. La razón por la que no es posible hallar en ellos animadversión hacia esos emperadores es que no tenían motivos para ella (explícitamente en Suetonio, Nerón 19.3): escribieron décadas y siglos después de que estos vivieran, y tenían absoluta libertad de expresión al respecto (reinaba a la sazón Adriano, tradicionalmente visto como un "emperador bueno" pero tan odiado por el Senado como "los malos"). Sé que Néstor excluye en sus comentarios a Dion Casio, pero resulta que este en nada se distingue de los otros dos: los tres, poniendo en práctica uno de los rasgos más preciados en los historiadores antiguos, la imparcialidad, se limitan a registrar los actos y las actitudes atribuidos a cada figura histórica, y de acuerdo con el propósito moralizante, a elogiarlos y censurarlos según el caso y los valores imperantes en la Antigüedad.
Por poner un ejemplo que no canse al lector: los tres coinciden en caracterizar a Tiberio como un hombre inconsecuente, que ponía en práctica justo lo contrario de lo que decía. Dion Casio es el más explícito y prolijo en su descripción (Historia romana, 57.1), y Suetonio el más benévolo, llegando a creerse -eso al menos se desprende de su lectura- las virtudes que inicialmente el emperador exhibía en público (modestia, tolerancia y flexibilidad), cuando es evidente que formaban parte de las retorcidas estratagemas (moderationis simulatione) con las que pretendía -y logró- adelantarse y aniquilar a todos sus enemigos. Los tres coinciden, asimismo, a la hora de describir las muertes de Germánico, Druso, Sejano y los dos jóvenes hijos del primero, pero sorprendemente los tres se muestran muy reservados con respecto a los rumores de que el primero había sido envenenado por orden de Tiberio; ni siquiera mencionan la probabilidad -alta, teniendo en cuenta su talante reiteradamente acreditado- de que estuviera tras la muerte de su propio hijo Druso (a los que había adoptado de Germánico los colmó de alabanzas y honores para después matarlos de hambre, mientras que las confesiones de envenenamiento hechas por el eunuco Ligdo carecen de credibilidad, porque fueron arrancadas por medio de la tortura). Dicho de otro modo: Tácito y Suetonio, si pecaron de algo, fue de ingenuidad.
Al igual que el propio Néstor, como ya adelanté arriba. Porque llegados a este punto, en el que no podemos afirmar ni negar la fiabilidad de las descripciones que nos han llegado de aquellos emperadores, contamos con múltiples herramientas que pueden inclinar la balanza hacia la credibilidad. Si no queremos recurrir a nuestra propia observación de la naturaleza humana, que es la misma hoy que hace 2.000 o 20.000 años, podemos al menos analizar las fuentes externas a Tácito y Suetonio: literarias, epigráficas e iconográficas. Entre ellas destacan, por su franca crudeza, las orientales, que nos dejan meridianamente clara la naturaleza sádica de los gobernantes, oficiales, soldados y civiles: los prisioneros de guerra eran cegados, mutilados, descuartizados, empalados, desollados, emasculados, quemados... siempre vivos.
Podríamos reponer que los romanos eran menos bárbaros. Cierto: en la propaganda oficial y en el ideal literario (opprimere acerbum), porque en el mundo real su crueldad era igual de despiadada (vae victis!, frase citada en el libro pero no aplicada). El clemente César cortó las manos a todos los galos que habían empuñado las armas en Uxellodunum, con el fin de dar escarmiento y ejemplo (Guerra de las Galias, 8.44.2: quo testatior esset poena improborum). Cualquier jefe que se propusiera conservar durante más de un día el poder sabía que debía ganarse el respeto y temor de sus suborbinados (oderint dum metuant, otra cita desaprovechada).
Los romanos no necesitaban que se les explicara esto: vereor significaba "respetar" y "temer". De hecho, ellos no entendían otro lenguaje que el de la mano dura, dado que cualquier otra actitud era signo de debilidad o de engaño. Sabían que la clemencia o la abnegación, por ejemplo, era en el fondo una manera suave de esclavizar, y en la superficie una mera estrategia propagandística. Sabían que en boca de César pedir era un eufemismo de exigir. Los guionistas de la magnífica serie Roma, ni siquiera mencionada en este libro, son mucho más avispados que los eruditos siempre hostiles para con el séptimo arte y la ficción en general:
Esa era, pues, la única modalidad de trato posible y efectiva entre los seres humanos: la relación de dominio/sumisión (no solo en política, también en el terreno amoroso, pero esto solo da para un libro). Como certeramente observa Paul Veyne (Sexo y Poder en Roma, 98), incluso el pueblo, habituado al despotismo de sus gobernantes, gozaba ilusoriamente del rol de dominador cuando en ese monumento al sadismo que era el Coliseo disponía de la vida de un desgraciado (Ea natura multitudinis est: aut servit humiliter aut superbe dominatur "Así es el natural de la masa: o se humilla servilmente, o tiraniza despóticamente", Tito Livio, 24.25.8, trad. de J. A. Villar Vidal).
¿Dónde quedan entonces los sentimientos puros de amor entre pueblo y emperador, entre soldados y general, entre camaradas, entre cónyuges? En la mente crédula del autor de este libro, que las menciona y acepta sin más una y otra vez a lo largo del libro, pero no en la mente de un romano como Juvenal, quien ni en broma se planteaba que el pueblo pudiera amar a nadie: con Sejano hizo leña del árbol caído pero si se hubiera visto favorecido por la Fortuna, lo habría proclamado Augusto (10.73 ss, cf. Suetonio, Nerón 47.2 y Vitelio 17.2). Si un arqueólogo no tiene por qué conocer la obra de un poeta, al menos debería leer la de un historiador como Apiano (Guerras civiles, 2.142-143), quien, ante la duda de si el pueblo amaba a César o a los tiranicidas, explica que fue el dinero legado en su testamento el que finalmente inclinó la balanza hacia César, después de que la veleta del amor hubiera apuntado hacia Bruto (¡Que se abracen, que se abraaacen!, gritaban, como un coro de adolescentes con litronas, mientras miraban a Marco Antonio y su collega). Cf. Historia Augusta, Heliogábalo, 22.4. Por supuesto, no otra cosa podemos decir del ejército. Para saber más sobre política y "amor", léase a Paul Veyne.
¿Dónde quedan entonces los sentimientos puros de amor entre pueblo y emperador, entre soldados y general, entre camaradas, entre cónyuges? En la mente crédula del autor de este libro, que las menciona y acepta sin más una y otra vez a lo largo del libro, pero no en la mente de un romano como Juvenal, quien ni en broma se planteaba que el pueblo pudiera amar a nadie: con Sejano hizo leña del árbol caído pero si se hubiera visto favorecido por la Fortuna, lo habría proclamado Augusto (10.73 ss, cf. Suetonio, Nerón 47.2 y Vitelio 17.2). Si un arqueólogo no tiene por qué conocer la obra de un poeta, al menos debería leer la de un historiador como Apiano (Guerras civiles, 2.142-143), quien, ante la duda de si el pueblo amaba a César o a los tiranicidas, explica que fue el dinero legado en su testamento el que finalmente inclinó la balanza hacia César, después de que la veleta del amor hubiera apuntado hacia Bruto (¡Que se abracen, que se abraaacen!, gritaban, como un coro de adolescentes con litronas, mientras miraban a Marco Antonio y su collega). Cf. Historia Augusta, Heliogábalo, 22.4. Por supuesto, no otra cosa podemos decir del ejército. Para saber más sobre política y "amor", léase a Paul Veyne.
Es esta disposición de ánimo pánfila la que le permite no solo tomar por sincera la "consabida rectitud y compasión de César", sino plantear dudas acerca de sus intenciones al marchar contra Roma. ¿Nos hemos caído de un guindo? Como Suetonio supo ver (El divino Julio, 30.5), el deseo de hacerse con el poder absoluto fue lo que le guio, no cuando se encontraba en la Galia, sino desde su más temprana juventud. Y es que para cualquier romano y estudioso con dos dedos de frente, la cacareada libertas de la res publica no era más que un grano en el culo para cualquier noble, que en el ámbito privado se comportaba como un reyezuelo de su clientela y sus esclavos, pero en el público no solo no podía recibir el apelativo de dominus -muy mal visto entre ciudadanos- sino que además debía aceptar órdenes de la plebe. Violar el derecho (Hic faciet si vos non feceritis) era el único medio que le permitía aplastar a esa gentuza (así la consideraba) y al resto de arrogantes aristócratas que por medio de los órganos colegiados coartaban sus ansias de dominatio (Suetonio, Otón, 4.1) y encima aguardaban cualquier signo de debilidad para hundirle en la ignominia (literalmente: su hobby más irrenunciable consistía en transgredir, ebrios de odio, las más sagradas prohibiciones impuestas por la compostura, arrojando al Tíber cadáveres de políticos apaleados hasta la muerte y arrastrados de la boca con un garfio). Cf. Historia Augusta, Caracalla, 4.2 (sine aliqua humanitatis reverentia).
Estas concepciones expuestas en los últimos párrafos no es que se vislumbren en la literatura romana: es que se despliegan con obstinada recurrencia. Solo quienes la ignoran y, debido a su pertinaz desconocimiento de las lenguas clásicas, dependen de fuentes secundarias, es decir, los arqueólogos, los historiadores y los filólogos de pacotilla, dan palos de ciego. En la universidad tuve ocasión de ver cómo se manejan: cogen la tiza (su herramienta didáctica más avanzada) y, con pulso tembloroso, trazan en la pizarra caracteres griegos inventados y términos latinos mal declinados. El apuro que pasan en esos momentos es inferior a su deseo de superación. Por eso Néstor tiene que acudir al asesoramiento de un lazarillo, Daniel Ramon (sic), del que no se nos dice nada más, ni siquiera el segundo apellido: supongo que se trata de Daniel Ramon García, de la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque dado el valor que tienen los títulos, y más ahora, ese dato carece de importancia. Lo que sí la tiene es cometer los típicos errores de bulto, esos que jamás debía contener precisamente un libro como este: σπεύδε por σπεῦδε en la cita que precede al prefacio y Cayo en lugar de Gayo en 53 ocasiones (lo que no impide que aparezca una vez Gayo, claro indicador de que ambas formas se perciben como dos praenomina distintos).
Podría aducir muchos otros ejemplos de errores, imprecisiones y falsas concepciones, pero me limitaré a cuatro más. Antes mencionaba la cuestión capital de la relación dominio/sumisión, que perfunde todos y cada uno de los aspectos de la civilización antigua (yo borraría el adjetivo). Pues bien, en ningún terreno de la vida como en el sexual se hacía evidente ese desempeño de roles, que giraba en torno al falo y su uso como instrumento de subyugación. Sin embargo, según el autor, el culto al falo no tenía connotaciones sexuales, sino solo "de fertilidad, de vida y de renacer natural". Esta idea resulta no ya de una reducción simplista, sino de un tajo propinado a los textos y representaciones artísticas: el falo simboliza triunfo (θρίαμβος), poder, salud, prosperidad y potencia genésica tanto vegetal como animal (felicitas), lo que incluye principalmente al ser humano y su sexualidad.
Por esa razón, el falo era un amuleto contra el mal de ojo (fascinum) y su efecto más temido: la impotencia. Por esta razón, los jardines (elemento vegetal) estaban presididos y protegidos por estatuas de Príapo (elemento animal), quien amenazaba con sodomizar a los ladrones que accedieran a él. Y por eso mismo las Floralia giraban en torno a la vegetación y al sexo.
Ese dato erróneo es mencionado para defender la tesis de que las bacanales constituían una suerte de inocente liturgia mistérica desprovista de componentes sexuales y violentos, cuando sabemos -incluso sin tener que acudir a los testimonios de la Antigüedad- que en efecto la ingesta de alcohol va asociada al libertinaje (de ahí los epítetos Ἐλευθέριος y Liber aplicados a Baco, porque liberaba a los mortales de sus penas y daba rienda suelta a lo prohibido). Quienes conocen el mito de Penteo, las Bacantes de Eurípides, las comedias de Aristófanes, el episodio histórico de la mutilación de los hermes, las juergas nocturnas de los emperadores (Suetonio, Calígula, 11, Historia Augusta, Vero, 4.6) y las figuras itifálicas comprenderán hasta qué punto los antiguos asociaban como lo más natural del mundo la embriaguez, el erotismo y la violencia (tres cosas que ellos aunaban bajo el elocuente término debacchari). Que el Senado prohibiera las bacanales debido a la competencia que suponían para la religión oficial no implica que las noticias que llegaban de ellas fueran bulos, del mismo modo que la procedencia senatorial de muchos informes relativos a los emperadores no conlleva la falsedad de sus procederes sádicos y costumbres sexuales.
Pero ahí no acaba la cosa. Era cuestión bien sabida, de hecho un topos hasta el hartazgo explotado, que la mujer no solo en el cortejo y en las relaciones amorosas en general, sino también dentro del matrimonio y la casa, era con mucho la gran ganadora. El motivo literario y artístico del servitium amoris la presenta siempre como domina ("dueña") y a su baboso amante como servus ("esclavo"), un hazmerreír (risui) que le limpia el polvo en el circo, apoya a su equipo, renuncia a su barba y se presenta en su casa a la hora que ella le dicte, aunque sea de madrugada y ponga en riesgo su vida. Ella elige, a espaldas de su marido o bien con su aquiescencia (non sine conscio marito, cf. Historia Augusta, Pértinax, 13.8) al amante más apto (el soldado sanguinario, el gladiador más deforme y brutal, el rico patrono de una nave, el influyente pretor, el mejor postor), ella pone veto a la venta de la casa, ella decide qué amigo entra en ella o qué rival se incluye en el testamento; ella, en fin, es la emperatriz de su marido (imperat viro, idéntica caracterización en Horacio, Odas, 3.19). Este poder exacerbado de la mujer explica que para los antiguos el matrimonio fuera un mal necesario, unas esposas que les esclavizaban de por vida y les hacían decirse unos a otros: "¿Te casas? ¿Te has vuelto loco? (certe sanus eras. uxorem, Postume, ducis?).
En fin, creer que las relaciones humanas, especialmente en el ámbito político, son lo que parecen en vez de una farsa (humanae vitae mimus: Séneca, Cartas a Lucilio, 80.7, Suetonio, El divino Augusto, 99.1, Dion Casio, 56.30.4, Historia Augusta, Marco Antonino, 28.4, Luciano, Filosofía de Nigrino 20, Necromancia 16 e Icaromenipo 17: ἐν αὐτῷ γε ποικίλῳ καὶ πολυειδεῖ τῷ θεάτρῳ πάντα μὲν γελοῖα) y que las decisiones importantes se toman en una asamblea falocrática y no en la alcoba (Historia Augusta, Elio 3.8) es no ya una triste consecuencia de no leer más que los resúmenes que otros te pasan, sino simple y llanamente no saber nada de la vida.
Por último, combatir -cuando a todas luces se carece de armas para ello- el supuesto bulo del pulgar hacia abajo como gesto indicativo de condena en la arena, para afirmar en el mismo párrafo que las alternativas propuestas por "los investigadores" no están nada claras, revela unas ganas pueriles de llamar la atención y hablar para no decir nada (como en una Comisión de Coordinación Pedagógica). En todo caso, si queremos meternos en ese berenjenal, lo mejor es dejar las cosas como estaban: lo más probable es que la expresión verso pollice, literalmente "con el pulgar vuelto", significara "vuelto hacia abajo", ya que la propia noción "volver" implica un cambio de posición con respecto a la habitual (por ejemplo, la lanza con la punta mirando al suelo, Virgilio, Eneida, 1.478: versa pulvis inscribitur hasta "su lanza vuelta a tierra va escribiendo en el polvo").
Sería injusto no señalar las dos ocasiones en las que el autor sí acierta hilando fino y no incurriendo en la ingenuidad. Una es la caracterización de la "homosexualidad" antigua, que en efecto nada tenía que ver con lo que actualmente se entiende por tal (elección de un género), sino con el desempeño de los roles de dominio y sumisión a que me he referido antes (el activo es viril y elogiado, el pasivo es afeminado y ultrajado). La otra es la acertada observación de que los intereses de los particulares entraban en colisión con los del Estado, a propósito de la prohibición de las bacanales. Pero no profundiza y desaprovecha otra oportunidad de oro para desmontar idealizaciones: como sucedía en el mundo griego, el romano, lejos de ser un todo armónico y monolítico, estaba repleto de contradicciones y conflictos, y uno de los más pertinaces fue el que enfrentó al Estado con los astrólogos (Chaldaei, mathematici). El primero imponía al individuo todo tipo de restricciones: "eres un mísero mortal", "no aspires al cielo", "acepta tu destino", "vive en la medianía", "pasa desapercibido", "acepta las bendiciones de la pobreza". Los segundos oponían a este conformismo estatalizado toda una pléyade de sueños y promesas: "los astros te sonríen", "estás llamado a ascender", "puedes forjar tu porvenir", "ese sueño te presagia la gloria", "a pesar de tu origen oscuro, conseguirás cualquier propósito, por importante que sea", "si te rebelas, puedes cumplirlo", "nadarás en una piscina de oro" (Historia Augusta, Adriano, 23.3, Severo, 15.5).
Naturalmente unos y otros ganaban con estas manipulaciones: los poderosos se lo llevaban todo y luego, presentándose como padres dadivosos, benefactores o salvadores, repartían una parte en forma de limosna pública (congiarium) o privada (sportula), espectáculos sangrientos (spectacula) y banquetes (epula), mientras que los astrólogos obtenían más dinero, prestigio e información como consejeros cuantos más clientes ávidos de buenos augurios visitaban sus consultas. El enfrentamiento entre astrólogos y Estado, que alcanzó cotas asombrosas de intimidación mutua, se saldó una y otra vez con el destierro de los primeros (que, naturalmente, no tardaban en regresar).
Por cierto, hubo otros dos colectivos que en varios momentos fueron castigados con esta pena, los filósofos y los bufones, los primeros por criticar las ansias de gloria de los emperadores y sus secuaces, los segundos por ridiculizarlos abiertamente, con sus defectos físicos y morales, con sus vicios y debilidades, como meros histriones de una gran pantomima universal en la que todos, libres y esclavos, hombres y mujeres, reyes y pordioseros, una vez despojados de sus máscaras, ropajes, nombres, actas y demás boatos, se revelan iguales en un único destino: los gusanos. Suena tan incorrecto, ¿verdad?
Este contexto es el que explica el éxito de los cultos mistéricos y en concreto de las bacanales: daban rienda suelta a todas las ilusiones personales que el Estado, con su extremo puritanismo, sus asfixiantes leyes metomentodo y su poderosa coerción, se encargaba de fastidiar. Pero Néstor F. Marqués ni por asomo alcanza a vislumbrar estas conexiones, y por eso se empeña en librar a las bacanales de aquellos rasgos que más nos desagradan. Y digo nos porque nosotros somos aquel Senado de Roma: cuando adoptamos una postura oficialista, nos dejamos engullir por un lenguaje y una cosmovisión políticamente correctos, por intereses bastardos, por enfoques ahistóricos, que terminan convirtiendo los libros en aburridos museos que nadie visita. El que nos ocupa es uno de ellos: como agudamente observa Indro Montanelli, una vez más un autor moderno, armado con su pincel de arqueólogo, se empeña en despojar a todos los personajes reales y vivos, los de carne y hueso, tanto públicos como privados, de sus pasiones, sus vicios, sus depravaciones y sus ruindades más inconfesables, para convertirlos en sombras de lo que fueron, en mudos espectros, en figuras hieráticas de mármol, en momias putrefactas destinadas al olvido de las vitrinas. Esto se llama censura, y para aburrirnos con ella ya tenemos a los políticos.
José Antonio Castilla Gómez
Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla
Profesor de Educación Secundaria
Profesor de Educación Secundaria